Se conocieron hace
casi diez años.
Él aún era un
niño. Tímido, con la autoestima justa para no dejarse engullir por
el mundo. Se sentía torpe. Se creía aburrido. Sabía que no era el
tipo más inteligente del planeta. Ni, desde luego, el mejor
parecido. Cargaba desde hacía tiempo con una montaña de complejos,
frustraciones y anhelos vergonzosos y jamás había conocido,
exceptuándome a mí, a alguien con quien se permitiera sentirse
totalmente libre para ser él mismo sin estar constantemente
cuestionándose si ser él mismo podría suponerle, a la
larga, algún inconveniente.
Entonces ella se
cruzó en su camino. Tenían la misma edad pero, a todos los efectos,
ella ya era una mujer. Extrovertida, simpática, vital. No perdía
una sola ocasión para reírse de todo cuanto la rodeaba. Una de las
primeras cosas que lo cautivaron era ese extraño equilibrio entre
intelecto y esplendor físico del que ella misma no parecía ser muy
consciente. Tal vez sí lo era, con lo que no quedaba otra opción
que sumar a la ecuación la virtud de la humildad, cosa que en su
caso a él le resultaba insólita desde todo punto de vista. Él
había conocido a chicas guapas. A algunas muy guapas, incluso.
También a otras inteligentes. Muy inteligentes, de hecho. Pero
aquella criatura le parecía una suerte de híbrido mitológico, una
quimera que poseía la fórmula del hermanamiento entre el agua y el
aceite. Mirarla, me dijo una vez, era como observar un bloque de
hielo que arde y no se funde; un eclipse de sol que no oscurece el
cielo. Qué se le va a hacer: siempre tuvo ínfulas de poeta.
Nunca supo qué vio
ella en él, pero intentó no preguntárselo a sí mismo demasiado a
menudo, no fuera que en algún momento descubriese que, de hecho, no
había nada que ella hubiese podido ver y la irreal burbuja que
habitaba estallase súbitamente, precipitándolo al vacío.
Ella parecía tener
las llaves de todas las cerraduras que él nunca se hubiera atrevido
a forzar, y él se sentía dichoso por tener de pronto a alguien que
le fuese abriendo las puertas una detrás de otra, haciendo fácil lo
que tan sólo un momento antes se le hubiese antojado imposible. Por
alguna razón supo instintivamente, también, que la forma en que
ella lo miraba no se parecía en modo alguno a la manera en que nadie
había posado jamás los ojos en él. Ella lo observaba como algo
completamente nuevo, como al único espécimen de una raza imposible,
tal vez largo tiempo extinta o que quizás jamás había llegado a
existir. El por qué, ya digo, nunca lo tuvo claro. Pero eso no
impedía que, de un modo inexplicable, él hubiese comprendido de
pronto que todos esos miedos y complejos con los que había vivido
hasta entonces eran sólo una cuestión de perspectiva. Si ella, que
miraba el mundo con ojos que no reconocían la mentira, no los veía,
probablemente fuera porque, simple y llanamente, no existían. Así,
él aprendió a quererse también un poco.
La primera vez que
me habló de ella se estaba lavando los dientes después de cenar,
con el pijama puesto, a punto de irse a la cama en la víspera de un
día de instituto como otro cualquiera. Sólo que por aquel entonces
ningún día era como otro cualquiera: todos eran un cúmulo de
instantes que atesorar cual joyas de valor incalculable. En aquel
momento, mirándome fijamente a los ojos, se acercó cautelosamente,
por miedo a que sus padres pudiesen escucharlo, y me susurró: “ahora
sé qué se siente”. Me dijo también que ella había hecho nuevas
todas las cosas de su mundo. Que le había dado herramientas de
comprensión que él solo jamás habría logrado descubrir. Que le
había enseñado un desconocido lenguaje no verbal, de miradas y
silencios, de sensaciones táctiles nunca experimentadas, de
percepciones inimaginables hasta la fecha. Que había pintado con
colores nuevos su áspero mundo en blanco y negro.
Por aquella época
él no paraba de hablarme sobre ella. Sobre ellos, en realidad. Todo
lo refería en plural, dando por sentado que no tendría que volver a
conjugar una forma verbal en singular durante el resto de su vida. A
veces, incluso, me hablaba como si yo fuera ella. Durante largas
madrugadas en vela preparábamos las conversaciones que él esperaba
tener con ella al día siguiente, como actores de teatro que ensayan
sus líneas por última vez la noche antes de un gran estreno.
Volver a enfrentarse
a la primera persona del singular fue un duro golpe para él. Uno del
que jamás se repuso. Muchas veces me interrogó con tristeza, con
rabia, con desesperación o con auténtica demencia inscrita en sus
ojos, exigiéndome que le ayudase a localizar el momento exacto en
que se distanciaron, en que ella decidió que aquello que había
visto en él ya no estaba allí o, peor aún, el momento en que
descubrió que nunca lo había estado. Yo no supe qué decirle. Me
mantuve mudo, imperturbable, otorgándole por toda respuesta el
silencio que nace de la ignorancia.
Como un televisor
con el control del contraste repentinamente averiado, su mundo se
convirtió de nuevo en una triste emisión en blanco y negro. Dejó
de hablarme durante una larga temporada y, pese a que nuestras
rutinas nos obligaban a cruzarnos fugazmente a diario, le resultaba
imposible sostenerme la mirada sin romperse en pedazos por dentro. El
problema de conocer todos los secretos de alguien estriba en que
inevitablemente te conviertes también en su juez más implacable. O,
peor aún, en el sujeto que proyecta sobre él la más patética y
vergonzosa de las compasiones.
Con el tiempo me
enteré de que había conocido a otras personas. Gente buena,
inteligente, divertida y acogedora. Con algunas de esas personas
llegó incluso a establecer lazos prácticamente indestructibles, más
sólidos que los que ella le había tendido una vez. Pero eran
vínculos de naturaleza distinta. Simplemente incomparables, como lo
son los que unen a un hombre con su hermano y a ambos con su padre y
con su madre.
Cierto día, él
vino a mi encuentro. Algo había cambiado en su rostro, aunque en un
primer momento me resultó imposible discernir a qué se debía la
diferencia. Parecía más seguro, más sabio, como si aquellos años
de soledad le hubiesen enseñado a valorarse más a sí mismo y a
depositar una parte menor de sus ilusiones en las manos de los demás.
Sin embargo, había algo fuera de lugar. Una mentira oculta, apenas
perceptible, como una afirmación en la que todo encaja al primer
vistazo pero que, escrutada de cerca, manifiesta una profunda
contradicción. Pude intuirlo en sus ojos cuando me habló
directamente: “he conocido a otra”. Lo dijo, con voz grave y
rotunda, de la forma en que un astrónomo enuncia un descubrimiento
sobre una estrella lejana o un matemático establece una fórmula en
base a números imaginarios. Con la convicción que puede ofrecer la
más minuciosa investigación teórica, el más estricto rigor
especulativo. Pero en su mirada inconscientemente esquiva se pintaba
la duda de un teólogo o un filósofo, hombres que pontifican sobre
lo no visto, soñando con que algún día la experiencia venga a
darle la razón a sus enunciados pretéritos. De nuevo me mantuve
silente. ¿De qué hubiera servido que destruyese su delicado
castillo de arena? De un modo u otro, la marea no tardaría en
cumplir su cometido.
“No era ella”,
me dijo cuando volvimos a hablar. “Nadie lo es.”
Las manivelas del
reloj se pusieron nuevamente en marcha y arrojaron tierra sobre la
tumba de aquellos sueños que murieron de sed como una planta a la
que han olvidado regar y han dejado expuesta a las inclemencias de la
intemperie. Él y yo retomamos el gusto por la plática
intrascendente y reaprendimos a dedicar nuestras horas juntos a
reírnos de lo ridículo del mundo y a mantener cerrados, bajo
candado y llave, los ingratos baúles de la memoria.
Pero un día acudió
a mí sobresaltado, el corazón repicando frenético en su pecho, la
mirada borracha de colores que llevaban demasiado tiempo sin ser
vislumbrados, y supe al instante que la había encontrado de nuevo y
que una vez más aquel yo al que tanto le había costado
volver a acostumbrarse había dado paso nuevamente a un nosotros.
De su boca comenzaron a manar palabras que jamás le había oído
pronunciar. Me habló de destino y providencia, de almas gemelas y
dioses bondadosos, de segundas oportunidades y de la pura alegría de
sentirse vivo. Y yo, conmovido por su dicha, le devolví cada sonrisa
con una sonrisa aún mayor y cada gesto de satisfacción con un
ademán más entusiasta todavía.
Fue nuestro mejor
momento juntos. Cada día acudía a relatarme cuanta novedad
acontecía en su nueva y excitante vida retransmitida en alta
definición. Si alguna vez me quiso más que entonces, si alguna vez
estuvo más orgulloso de mí, no logro recordarlo.
Pero no tardó mucho
en acontecer la fatalidad. Arrastrándose, gimiendo y llorando
amargamente vino una noche de primavera a pedirme el más insólito
de los favores. Su última voluntad en el mundo, me dijo.
“Déjame entrar y
sal tú y ocupa mi lugar”.
Al principio creí
que había perdido totalmente la cordura, que simplemente bramaba
cosas sin sentido, movido por algo primario y desbocado que su juicio
no conseguía contener. Luego repitió su súplica una vez más, y
otra, y otra, hasta que comprendí que no era la desesperación la
que hablaba, sino el convencimiento de que había llegado al final de
todas las cosas y que más allá ya no le aguardaba nada que pudiera
sostener los pilares de su universo. “Nadie más lo sabrá”,
añadió. Y luego: “nadie notará la diferencia”.
“¿Por qué me
pides eso?”, le pregunté. Él respondió: “porque el único
mundo en el que se me permite vivir es uno en el que estoy obligado a
buscar la felicidad sin ella, y eso es como pedirle a un pez que
sobreviva fuera del mar.”
Lo miré fijamente
durante un instante que pareció eterno. Realmente no necesitaba
meditar mi decisión. Sabía perfectamente que no le negaría su
petición, pero precisé de ese momento suspendido en el tiempo para
asimilar toda la excitación, toda las dudas e incertidumbres que mi
vida al otro lado inevitablemente traería consigo. Luego extendimos
nuestras manos simultáneamente y, por primera vez en tantos años,
nos tocamos (nos tocamos realmente), intercambiando su profundidad
por mi superficie, su solidez por mi luz. Cuando él estuvo dentro y
yo afuera, contemplé su mundo (ahora mío) con nuevos ojos
volumétricos y escuché la voz que resonaba en mi interior como
nunca antes lo había hecho, pues nunca antes había tenido yo un
interior.
“¿Estarás
bien?”, le dije. “Estaré solo”, me contestó, “y estaré
aquí”.
Desde entonces no
hemos vuelto a mediar palabra. Ambos hemos asumido nuestros nuevos
roles sin recriminarnos jamás la decisión tomada. Ni él por su
ruego ni yo por concedérselo. Cuando estamos frente a frente nos
sostenemos la mirada hasta el momento justo en que él parece estar a
punto de resquebrajarse y entonces ambos giramos en redondo y
regresamos al encierro del mundo que cada uno ha decidido habitar.
Pese a todo, soy
perfectamente consciente de que él será incapaz de olvidarla.
Algunos días, después de ducharme, me aproximo al espejo del cuarto
de baño y puedo leer en el vaho letras invertidas, trazadas con la
yema de los dedos, conformando poemas escritos en recuerdo de ella.
También sé que, cuando yo no lo veo, él me observa con cierta
envidia, sabedor de todo lo bueno que tuvo que dejar atrás para
librarse de la permanente insatisfacción que aquella vida le
acarreaba. Noto su mirada escudriñándome fríamente desde la
superficie de un charco o la ventanilla de un automóvil y siento
lástima por él, pero no me permito el lujo de sentirla durante
largo rato: el mundo es un lugar repleto de colores, texturas,
aromas, sabores y emociones que experimentar y yo he permanecido
demasiado tiempo viviendo en el reflejo de un infeliz que no supo
deshacerse de un fardo tan inútil y pesado como el recuerdo de una
mujer.
Si os cuento ahora
todo esto es precisamente porque hoy me crucé con ella en pleno
centro de la ciudad. Yo bajaba las escaleras de la estación de Sol
mientras ella realizaba el trasbordo desde el metro hasta el andén
del tren de cercanías. Por un instante nuestras miradas atravesaron
el hall del subterráneo hasta posarse la del uno en el otro de forma
recíproca. Ajeno a las vicisitudes emocionales de mi supuesto
pasado, no pude experimentar más que una suerte de inquietud por si
ella reconocía en mí al otro y pretendía acercarse a
decirme algo. No obstante, sólo un segundo después de fijar sus
ojos en mi figura pareció sacudirse una idea de la cabeza y siguió
tranquilamente su camino, como quien desestima un déjà vu o
es de pronto consciente de haber confundido, en la distancia, a un
extraño con un conocido.
Si os debo ser
sincero, yo tampoco logro imaginar qué fue lo que vio ella en él.













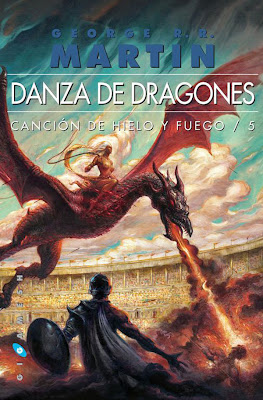


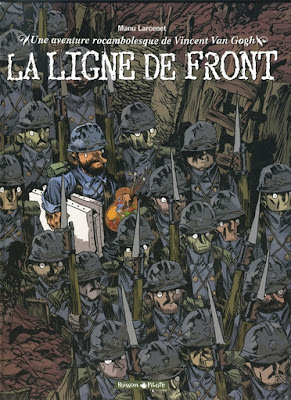









.jpg)

