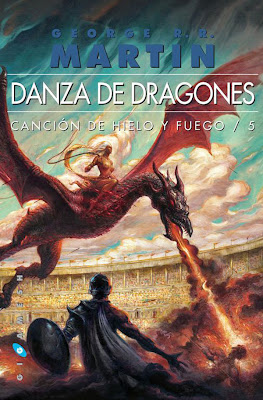No sabría decir si la consideración más o menos generalizada
de que “El gran Gatbsy” de Francis Scott Fitzgerald es una de las mejores
novelas del siglo XX es merecida. Yo la leí hace unos meses a tenor de la entonces
aún futura versión fílmica a cargo de Baz Luhrmann, por esa manía personal de
no permitir que una adaptación cinematográfica me estropee el disfrute de un
clásico literario. Se deduce de esto, claro, que tampoco conozco los otros
Gatsbys interpretados por Alan Ladd y Robert Redford.
Intentando ser breve, de la novela puedo decir que me
pareció un librito primorosamente escrito, aunque algo aburrido por momentos.
No sé si fue el hecho de intercalarlo entre tomo y tomo de la monumental “Los
Miserables” de Victor Hugo o simplemente que tardé demasiado en conectar con
esa alta sociedad neoyorkina frívola e inconsciente que lo protagoniza, pero lo
cierto es que sólo en sus últimos compases me sentí realmente inmerso en la
narración y conseguí encariñarme con ese triste Trimalción llamado Jay Gatsby.
Sobre el nuevo film de Luhrmann, siendo un poco más extenso,
puedo decir que es la manifestación definitiva del luhrmannismo, para lo bueno y para lo malo.
El realizador de “Moulin Rouge!” siempre ha sabido rodearse
de repartos atractivos para el espectador, y “El gran Gatsby” no es la
excepción: Tobey Maguire (el Peter Parker/Spider-Man de Raimi, pero también el
protagonista de “Las normas de la casa de la sidra” y “Jóvenes prodigiosos”)
encarna a Nick Carraway, un joven aspirante a escritor que se traslada a Nueva
York para probar fortuna como vendedor de bonos. Al llegar a la ciudad conocerá
una insólita vida de lujo y vanidad en el matrimonio formado por su prima
segunda Daisy (Carey Mulligan, rostro femenino de moda tras su participación en
“An education”, “Drive” y “Shame”) y el marido de ésta, Tom Buchanan (Joel
Edgerton, visto en “La noche más oscura” y en la fascinante “Warrior”). Esta
percepción de la riqueza y sus posibilidades quedará sin embargo eclipsada por
las bacanales sin medida que cada noche se celebran en casa del vecino de Nick
en el West Egg: el misterioso Jay Gatsby interpretado por un superlativo
Leonardo DiCaprio, estrella absoluta de la función que a estas alturas no
necesita presentación (o eso creía yo hasta que, comenzados los créditos
finales, dos señoras sentadas a nuestra derecha en el cine se preguntaron:
“DiCaprio era Jay, ¿no?”).
El romance trágico ideado en 1925 por Fitzgerald se
convierte en manos de Luhrmann en una celebración del exceso amenizada y en
ocasiones engullida por una banda sonora tan ecléctica y extemporánea como su
realizador ya nos tiene acostumbrados: de Jay Z a The XX pasando por Florence + the Machine o Lana del Rey, e incluyendo versiones insólitas de canciones célebres
como esa “Crazy in love” cantada por Emeli Sande en compañía (o eso parece) de
los músicos de la cantina de Mos Eisley. Es una decisión arriesgada que
entusiasmará a unos y horrorizará a otros, pero que comulga plenamente con los
pilares autorales sobre los cuales el realizador australiano ha ido
construyendo su filmografía.
Su narrativa barroca y exhibicionista engulle presupuesto de
producción en cada vertiginoso y gratuito movimiento de cámara, amenazado por
la textura digital de unos años 20 infográficos que lucirán ridículamente
viejos dentro de una década. Decía Oscar Wilde que no hay “nada tan
peligroso como ser demasiado moderno. Corre uno el riesgo de quedarse
súbitamente anticuado”. Ése es mi pronóstico
para el cine de Luhrmann; del que sobrevivirán, sin embargo, sus agradecidos
apuntes cómicos (la escena del reencuentro entre Jay y Daisy es un éxito,
aunque el mérito lo tiene en su mayor parte el estupendo trabajo actoral) y el
calado trágico de algunos de sus personajes. Cuando “El gran Gatsby” se olvida
de epatar al espectador con su epiléptico frenesí videoclipero y se centra en
los sentimientos de su atormentado protagonista, la película consigue ofrecer
emociones auténticas con las que uno puede empatizar. El resto del tiempo, que
es mucho (140 minutos que podrían haber sido 100 perfectamente), no es más que
un carísimo carnaval que postula a Luhrmann como el idóneo organizador del
próximo desfile del día del orgullo gay.
Resulta curioso que una cinta tan fiel al texto original de Fitzgerald haya caído en el mismo error que los personajes que la habitan: celebrar una enorme orgía de ruido y furia que oculte las verdaderas intenciones del corazón humano.